LA CONQUISTA ESPIRITUAL
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL «PAPANTLA»
PROFESOR: JOSÉ VILLAGÓMEZ REYES
HISTORIA II
LA CONQUISTA ESPIRITUAL II
PDA: Conocerán algunos hechos y
acontecimientos que formaron parte del proceso de evangelización de los
indígenas de la Nueva España en el siglo XVI.
Énfasis: Identificar las resistencias indígenas a la evangelización y el papel del
Santo Oficio de la Inquisición.
En la semana 30 continuarás con el estudio del proceso de
evangelización en la Nueva España, también llamado conquista espiritual. En
esta sesión, te centrarás en las resistencias indígenas a la evangelización y
el papel del Santo Oficio de la Inquisición.
Antes de comenzar, recuerda algunos conceptos para poder
profundizar en el tema de esta sesión.
Evangelizar significa predicar o dar a conocer la doctrina
cristiana del evangelio. Por lo tanto, cuando se habla del proceso de
evangelización de la Nueva España, se refiere al conjunto de estrategias
empleadas por los misioneros para convertir a los pueblos indígenas a la fe
cristiana.
De acuerdo con el Dr. Antonio Rubial, especialista en
historia social y cultural de la Nueva España, para los españoles la conquista
militar y la explotación de los indios sólo se podía justificar si se
planteaban como medios para llevar a cabo la evangelización.
Esta justificación tenía su origen en las llamadas guerras
santas o cruzadas, que durante la Edad Media emprendieron los reinos cristianos
para reconquistar territorios ocupados por los musulmanes.
La justificación de la conquista espiritual también se apoyó
en las Bulas Alejandrinas, nombre con el que se designa al conjunto de
documentos emitidos por el Papa Alejandro VI en 1493, en los que se otorga a la
Corona de Castilla el derecho a conquistar América a cambio de la obligación de
evangelizar a los nativos.
Así como la conquista militar fue un proceso heterogéneo, es
decir, que se produjo de formas distintas según las características del
territorio y la población que se sometían al dominio español, la conquista
espiritual también tuvo variaciones que respondían a las diferencias étnicas,
lingüísticas y culturales de los pueblos evangelizados.
Por algún tiempo, predominó la idea de que los indígenas eran
receptores pasivos del cristianismo, pero hoy se sabe que participaron
activamente en su adopción y en algunos casos se opusieron a la evangelización.
A continuación, observa el siguiente video acerca del proceso
de evangelización en la Nueva España.
EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.
https://www.youtube.com/watch?v=xPDyQK7MtoI
La evangelización no fue una labor sencilla. Muchos indígenas
no querían abandonar sus antiguas deidades y prácticas religiosas. La
resistencia a la adopción del cristianismo se manifestó en dos formas: pasiva y
violentamente.
La primera consistió en continuar las prácticas tradicionales
en la clandestinidad, o bien, huir ante los misioneros. Como explica Robert
Ricard en su obra “La conquista espiritual de México” algunos pueblos indígenas
generaban un vacío en torno a los evangelizadores, es decir, evitaban cualquier
trato escondiéndose o huyendo cuando éstos se acercaban a las comunidades. Otra
táctica de resistencia consistía en mudar el sitio de los pueblos a lugares
remotos, distantes de templos y conventos, a fin de hallarse libres de la
corrección de los religiosos.
Algunas regiones en las que los indígenas mostraron una gran
resistencia a la evangelización fueron la zona mixe en Oaxaca y la mayor parte
de la Sierra de Nayarit, donde los coras, huicholes y tepehuanes fueron
sometidos a la conquista y a la religión cristiana hasta 1722.
Las primeras interacciones entre indígenas y españoles fueron
violentas porque se produjeron a partir del choque de dos culturas. Con la
llegada del occidente al continente americano, se enfrentaron dos formas
completamente distintas de entender el mundo. Los europeos percibían a los
pueblos indígenas desde una perspectiva de superioridad cultural.
El indio americano fue concebido en el imaginario de los
conquistadores como la Otredad, noción utilizada por los especialistas para
hacer referencia al reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no
forma parte de la comunidad propia.
La mayoría de las rebeliones indígenas fueron motivadas por
problemas asociados a la tenencia de la tierra y el derecho al agua, así como
por el hartazgo ante los abusos de las autoridades españolas. También
existieron levantamientos propiciados por motivos religiosos, aunque en el
fondo, buscaban una mejoría en las condiciones de vida.
Todas estas rebeliones contra el régimen colonial fueron
combatidas duramente. Una de las más conocidas es la encabezada por Jacinto
Caneck en Yucatán.
La conquista de tierras yucatecas fue sumamente complicada
para los españoles. A Francisco Montejo le llevó tres intentos someter el
noroeste de la península. Por su parte, los mayas yucatecos del sur habían
logrado resistir la conquista hasta las primeras décadas del siglo XVIII,
gracias a que, como había ocurrido en otras regiones, los pueblos huían a
territorios libres del dominio español.
En ese contexto, en 1761, en el pueblo de Cisteil, tuvo lugar
una sublevación indígena liderada por Jacinto Uc, nativo de Campeche, quien
aprovechó sus conocimientos sobre la historia maya para proclamarse rey. Agregó
a su nombre el apelativo Canek, propio del linaje de los gobernantes itzaes.
Los mayas creían que la historia se repetía cíclicamente, por ello, el pueblo
de Cisteil creyó que Canek era el profético rey que pondría fin al dominio
español.
Su movimiento intentó restaurar la cultura maya después de
dos siglos de colonialismo, pero los españoles lograron sofocar la rebelión
antes de que pudiera extenderse más allá del centro de la península.
Para saber qué pasó con Canek y sus seguidores, lee el
siguiente fragmento del texto de Melchor Campos García, titulado “El paganismo
maya como resistencia a la evangelización y colonización española, 1546-1761”,
en el que se recuperan testimonios que relatan el juicio y ejecución del
sublevado indígena.
“El 12 de diciembre de 1761 se dictó sentencia a Jacinto
Canek, fue condenado a ser roto vivo, atenaceado, quemado su cuerpo y
esparcidas sus cenizas por el aire. El lunes 14 amaneció ya dispuesto el
cadalso en que debía cumplirse la sentencia. A las ocho de la mañana, el
gobernador mandó que cuatro piquetes de milicias ocuparan los ángulos de la
plaza.
[…] cuando hubiéronse acomodado el gobernador y su séquito,
fue conducido Jacinto, a quien acompañaban orando en alta voz su confesor y
varios religiosos. Después de las ceremonias de estilo fue atado el potro del
tormento, y ejecutó el verdugo su oficio [...] dándole los primeros golpes de
barra en la cabeza, con cuyo estrago entregó el alma a Jesús Nuestro Redentor.
[…] Posteriormente, “su cuerpo destrozado estuvo expuesto
hasta las dos de la tarde, hora en que fue llevado al campo y arrojado a la hoguera”.
El 16 de diciembre, ocho de los principales rebeldes con los
rostros cubiertos fueron ahorcados y sus extremidades (se exhibieron) en los
parajes públicos de sus propios pueblos”. Por la mañana y tarde de los dos días
siguientes, 102 indios fueron castigados con 200 azotes y cortes de sus orejas
derechas. Pero la represión no concluyó con estos espectáculos, 170 ejecuciones
de pena capital fueron postergadas para después de la semana mayor de 1762.
A los castigos de diciembre de 1761, un testigo afirmó que
“concurrió multitud de plebe, compuesta la mayor parte de los indios a quienes
servirá de escarmiento este espectáculo”.
Ahora, reflexiona en lo siguiente: ¿por qué crees que las
autoridades virreinales impusieron semejante castigo a Canek y los indígenas
mayas sublevados?
Desde el enfoque de la justicia colonial, Canek y sus
seguidores habían cometido algunos de los crímenes más graves: la herejía y la
idolatría. La institución encargada de perseguir estos delitos fue el Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición, el cual, fue establecido en 1571 por orden
del rey de España, Felipe II. Su función era ejercer un control ideológico y
religioso sobre la población, sancionando conductas contrarias a la fe
cristiana.
La Dra. Solange Alberro en su libro “Inquisición y sociedad
en México” 1571-1700, explica que antes de su establecimiento, el Santo Oficio
había tenido en su comienzo una inquisición monástica que funcionó entre 1522 y
1533, llevada a cabo por frailes evangelizadores, y luego otra episcopal que
operó entre 1535 y 1571, llevada a cabo por los obispos.
Los frailes estaban convencidos de que el proceso de
evangelización era una lucha contra la idolatría, por ello, desde los primeros
años de la conquista se efectuaron procesos inquisitoriales. A partir de 1535,
el primer arzobispo de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, asumió
funciones inquisitoriales, juzgó y procesó a 23 indígenas por blasfemar y
seguir sus antiguas costumbres religiosas.
Uno de los casos más sonados fue el de un noble de Texcoco,
don Carlos Chichimecateuctli, nieto de Nezahualcóyotl, a quien se le acusó de
herejía y fue ejecutado en la hoguera por continuar practicando la religión
prehispánica.
En Oaxaca y Yucatán también se aplicaron castigos como azotes
y tortura contra los indígenas acusados de idolatría. Una vez establecido
oficialmente el Tribunal del Santo Oficio, la Corona expidió un decreto el 30
de diciembre de 1571 en el que se determinó que los indígenas dejaban de pertenecer
al fuero inquisitorial y sólo dependerían en adelante del obispo en cuanto se
refería a moral y a la fe. Esto significó que a la Inquisición se le prohibió
juzgar a los indígenas y por ello, se enfocó en el resto de la población
novohispana.
Contario a lo que suele pensarse, el Tribunal del Santo
Oficio en la Nueva España no condenó a la muerte a cientos de personas. De
acuerdo con la historiadora Consuelo Maquívar, según consta en expedientes del
Archivo General de la Nación, alrededor de 300 personas fueron juzgadas, de las
cuales, 43 fueron ajusticiadas en los tres siglos que duró la Colonia.
Además de la herejía y la idolatría, el Santo Oficio
perseguía la solicitación (pedir favores sexuales durante la confesión), las
prácticas de magia o hechicería y delitos menores, como la blasfemia. También
combatía otras prácticas de culto, como el judaísmo, el calvinismo y el
protestantismo, por lo que se consideraban “idólatras” a los practicantes de
otra religión, y “herejes” a los que tenían ideas políticas y religiosas
contrarias a la iglesia católica.
Otra facultad del Tribunal del Santo Oficio fue la censura de
libros. Se conformaron índices de libros cuya lectura estaba prohibida y se
conminaba a denunciar a quienes los imprimieran, leyeran, poseyeran, prestaran,
vendieran o copiaran.
Observa el siguiente video acerca de los libros prohibidos en
la Nueva España.
LOS LIBROS PROHIBIDOS.
https://www.youtube.com/watch?v=R47OooqMzlc&feature=youtu.be
Antes de finalizar, recapitula los temas abordados.
Ante los abusos cometidos por los españoles, algunos grupos
indígenas optaron por la resistencia, ya fuera pasiva o violenta. Durante los
tres siglos de colonialismo, se produjeron rebeliones indígenas, varias de
ellas tuvieron como escenario a la península de Yucatán. El movimiento
encabezado por Jacinto Canek fue uno entre otros levantamientos armados que se
desataron en la región.
Por otro lado, desde los primeros años de la conquista, las
autoridades religiosas se encargaron de sancionar los actos que infringían las
normas cristianas. Una vez establecido el Santo Oficio, se determinó que los
indígenas no podían ser sujetos de su jurisdicción porque había transcurrido
poco tiempo desde su conversión.
Cuando se presentaba una denuncia ante el Tribunal del Santo
Oficio, éste hacía las averiguaciones pertinentes y dictaba sentencia. Las
condenas variaban según la naturaleza del delito y podían consistir en una
sanción física, económica o moral.
En los casos en que se determinara una ejecución, el Santo
Oficio no la llevaba a cabo directamente, dejaba esta tarea a las autoridades
civiles. La “vergüenza pública” o “sambenito” era un acto que buscaba generar
efectos ejemplares entre la población. Consistía en que el reo debía llevar una
túnica burda y un gorro llamado “capirote” por las calles de la ciudad,
mientras se le azotaba y se pregonaban sus delitos. Finalmente, el 10 de junio
de 1820, tras 296 años de ejercer sus funciones, el Santo Oficio fue abolido en
la Nueva España.
MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
LA MEMORIA INDÍGENA
EL PAPEL DE LOS FRAILES
Aprendizaje esperado: Conoce el papel de los frailes en la
recuperación de la memoria indígena.
Fray Bernardino de Sahagún.
Énfasis: Conocer la importancia histórica de la obra de fray
Bernardino de Sahagún.
En esta sesión, estudiarás las motivaciones de quienes
escribieron sobre el pasado prehispánico en el siglo XVI y cómo fue gracias a
su importante labor que actualmente se puede conocer más acerca de las
sociedades mesoamericanas. En especial, profundizarás en la obra escrita por
Fray Bernardino de Sahagún.
Lee el siguiente fragmento de la obra escrita por el propio
fray Bernardino de Sahagún, titulada “Historia general de las cosas de Nueva
España”.
Historia general de las cosas de Nueva España
El médico no puede acertadamente aplicar las medicinas al
enfermo, sin que primero conozca que humor o de que causa procede la
enfermedad; de manera que el buen médico conviene sea docto en el conocimiento
de las medicinas, y en el de las enfermedades, para aplicar conveniblemente a
cada enfermedad la medicina contraria: puesto que los predicadores y
confesores, médicos son de las almas para curar las enfermedades espirituales,
conviene que tengan experiencia de las medicinas y de las enfermedades
espirituales: el predicador, de los vicios de la república, para enderezar
contra ellos su doctrina, y el confesor, para saber preguntar lo que conviene,
y saber entender lo que dijeren tocante a su oficio: conviene mucho sepan lo
necesario para ejercitar sus oficios: ni conviene se descuiden los ministros de
esta conversión, con decir que entre esta gente no hay más pecado de
borracheras, hurto y carnalidad; pues otros muchos pecados hay entre ellos muy
más graves y que tienen gran necesidad de remedio. Los pecados de la idolatría
y ritos idolátricos, y supersticiones idolátricas y agüeros y abusiones y
ceremonias idolátricas, no son aún perdidas del todo.
Para predicar contra
estas cosas, y aun para saber si las hay, es menester saber cómo las usaban en
tiempo de su idolatría, que por falta de no saber esto, en nuestra presencia
hacen muchas cosas idolátricas sin que lo entendamos, y dicen algunos escusándolos,
que son boberías o niñerías, por ignorar la raíz de donde salen, (que es mera
idolatría y los confesores ni se las preguntan, ni piensan que hay tal cosa, ni
sabe el lenguaje para preguntárselos, ni aun los entenderán aunque se lo
digan).
Yo Fray Bernardino de
Sahagún, fraile profeso
del orden de Nuestro Santo Padre San Francisco de la observancia, natural de la
villa de Sahagún en Campos, por mandado del muy reverendo Padre Fray Francisco
Toral, provincial de esta provincia del santo Evangelio, y después obispo de
Campeche y Yucatán, escribí doce libros de las cosas divinas, o por mejor decir
idolátricas y humanas y naturales de esta Nueva España […]
De lo que fueron los tiempos pasados, vemos por experiencia
ahora que son hábiles para todas las artes mecánicas y las ejercitan: son
también hábiles para aprender todas las artes liberales y la santa teología […]
pues no son menos hábiles para nuestro cristianismo, si de él debidamente
fueran cultivados.
Una parte importante de esta evangelización implicó la
destrucción de los templos, esculturas, códices, ritos y el combate
generalizado a las creencias de los pueblos mesoamericanos, las cuales fueron
catalogadas como obras del demonio, con lo que se justificaba su erradicación.
Sin embargo, para mediados del siglo XVI todavía sobrevivían
muchos elementos de las religiones y costumbres prehispánicas, la mayoría de
las veces esto sucedió gracias al desconocimiento que tenían los europeos.
Frente a esta situación, pronto comenzaron a aparecer
propuestas que sostenían la importancia de conocer el pasado indígena a
profundidad, para con ello poder realizar una mejor evangelización y también
poder gobernar de mejor manera a los indígenas. Fue por esto por lo que a lo
largo del siglo XVI algunos religiosos se dieron a la tarea de escribir libros
sobre la cultura y tradiciones de los indígenas en los tiempos anteriores a la
Conquista, siendo el más famoso de ellos fray Bernardino de Sahagún.
Sobre estos esfuerzos versará la sesión, en la cual se
buscará responder a las siguientes preguntas:
¿Cuál fue el papel de los religiosos cristianos en la
conservación de la memoria indígena?
¿Cuál es el valor de la obra de fray Bernardino de Sahagún?
Comienza por la obra más importante de este periodo y de la
cual leíste el prólogo al principio de la sesión. La Historia general de las
cosas de Nueva España, escrita por Bernardino de Sahagún.
La historia comienza en el año de 1499, año en el que nació en España,
Bernardino. Se sabe que acudió a la Universidad de Salamanca, formándose en un
ambiente humanista y fue en esas tierras donde se convirtió en fraile.
En el año de 1529 emprendió el viaje a la Nueva España con la misión de
participar en la evangelización. Este viaje lo marcaría mucho, puesto que en el
mismo barco iban unos nobles nahuas que regresaban de una breve estancia en
España. Es posible imaginar a un joven fray Bernardino de Sahagún aprendiendo
sus primeras palabras nahuas en el barco con aquellos nobles.
Ya en la Nueva España, comenzó su labor evangelizadora, para
lo cual comenzó a aprender náhuatl, lengua que llegaría a conocer muy bien. En el año de 1536 se unió como maestro al colegio de
Santa Cruz de Tlatelolco, una especie de primera universidad donde los
indígenas podían aprender latín, castellano y las artes liberales. Estos
alumnos indígenas serían fundamentales para su obra posterior.
En el año de 1558, Sahagún recibió la encomienda de parte de su
superior, de investigar y escribir sobre las antigüedades mexicanas, con el
objetivo de ayudar a los frailes en su misión de evangelizar a los indígenas.
Todo empezó en el convento de Tepeapulco, en el actual estado de Hidalgo, en
donde reunió entre 10 y 12 ancianos de la localidad que habían sido elegidos
por su comunidad y que eran acreditados como gente conocedora de todo lo
relacionado con la cultura indígena anterior a la conquista. Junto a ellos
Sahagún también consiguió el invaluable apoyo de cuatro indígenas, exalumnos
suyos, del colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, quienes gracias a sus
conocimientos de latín, español y náhuatl podrían servir como traductores del
pensamiento indígena.
Para conocer el lugar donde la obra escrita de Sahagún
comenzó, observa el siguiente video.
Exconvento Tepeapulco. Huellas de la
evangelización.
https://www.youtube.com/watch?v=UPRQErq0u0Y
Después de su estancia en Tepeapulco, Bernardino continuó con
sus investigaciones en Tlatelolco y posteriormente en la Ciudad de México,
siempre entrevistando a gente nahua sobre diversos temas de la vida del México
central antes de la llegada de los españoles. Gracias a todas sus
investigaciones, las cuales duraron varios años, fray Bernardino de Sahagún fue
escribiendo varias versiones hasta que entre los años de 1575 y 1577, terminó
la versión más completa de todas, el conocido como Códice Florentino.
Un elemento fundamental durante la elaboración de esta obra
fue la labor de algunos indígenas quienes fungieron como traductores durante
las entrevistas, como pintores de miniaturas e incluso como coautores, tal es
el caso de Antonio Valenciano, Martín Jacobita, Andrés Leonardo, Alonso
Vegerano y Pedro de San Buenaventura, quienes colaboraron en la escritura de la
obra.
Este importantísimo texto está compuesto por un total de 12
libros en los cuales se abarca una gran cantidad de temas de la cultura nahua
prehispánica. Los temas van desde los calendarios o las deidades, a las
costumbres o la historia de la conquista narrada por los mismos indígenas. Cada
uno de los libros está escrito en dos columnas. A la derecha de cada página se
encuentra el texto escrito en náhuatl y a la izquierda el texto en castellano, además
de una gran y valiosísima cantidad de ilustraciones que sirven para acompañar
los textos.
El códice ya finalizado fue enviado en 1579 a España, por
petición expresa del rey Felipe II, quien una vez que lo recibió, lo dio como
regalo a la familia Medici de Florencia, razón por la cual actualmente se
encuentra en dicha ciudad.
Un elemento que ha sido muy destacado de la labor de Sahagún
y sus ayudantes es la metodología que utilizaron para realizar su texto. Las
entrevistas y cuestionarios que realizaron a los sabios nahuas sobre su antigua
cultura, así como la revisión de los códices antiguos que sobrevivían para ese
momento, le permitieron recuperar una gran cantidad de información, sin duda
muy valiosa, y han llevado a algunos estudiosos a considerarlo uno de los
primeros etnógrafos, es decir, quienes estudian las prácticas culturales de una
comunidad.
Sin embargo, fray Bernardino de Sahagún no fue el primero ni
el único en intentar conocer sobre el pasado y las costumbres de las
poblaciones indígenas. De hecho, en una fecha tan temprana como 1525, se sabe
que desde la Corona española le habían solicitado al licenciado Luis de Ponce
que describiese las provincias y tierras de la Nueva España, así como las
costumbres de los que ahí habitaban para poder gobernarlos mejor.
Por último, se podría mencionar al dominico fray Diego Durán,
quien en 1580, y siguiendo los pasos de todos los que hasta ahora se han
mencionado, se propuso escribir el libro “Historia de las Indias de la Nueva
España e Islas y Tierra de Fuego”, el cual compuso basándose en los códices
antiguos que sobrevivían y los relatos que le contaron los ancianos sobre el
mundo prehispánico durante su labor evangelizadora.
Sobre su labor, el Diccionario biográfico electrónico de la
Real Academia de la Historia dice:
“…supo emplear las informaciones verbales que extrajo de
indígenas ancianos y de personajes que intervinieron en la conquista. Asimismo,
acudió a diferentes y variados relatos, tanto en lengua española como en
náhuatl, que corrían de forma abundante en esos años, y entre ellos destacaban
los códices, muchos de ellos celosamente guardados. Durán solicitaba los
originales a los indios y, junto a ellos, interpretaba sus contenidos”.
Las obras de religiosos como fray Diego de Durán, fray
Toribio Motolinía o fray Bernardino de Sahagún, se sumaron a las de otros
autores que por su labor han sido llamados “cronistas de indias”. A
continuación, observa el siguiente video para conocer más al respecto.
Crónicas de las Indias. Documentos antiguos de la
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
https://www.youtube.com/watch?v=sGVlnvwPZi4
Como estudiaste al principio de la sesión, las motivaciones
de quienes escribieron sobre el pasado prehispánico no siempre fueron el
conservar la memoria sobre el pasado indígena, fue gracias a su importantísima
labor que actualmente se puede conocer más acerca de las sociedades
mesoamericanas, razón por la cual esos textos tienen un valor incalculable.
De todas ellas, la más importante por su tamaño y por la
información que contiene, es la escrita por fray Bernardino de Sahagún. De
hecho, en el año de 2015, la Unesco declaró la obra de este fraile franciscano
como parte de la Memoria del Mundo.
Has finalizado esta sesión. Si deseas saber más del tema,
puedes consultar tu libro de texto de Historia, de segundo grado.
ACTIVIDAD SEMANA 30
Realiza la lectura de los temas la Conquista Espiritual y responde
con verdadero o falso según corresponda.
1. Evangelizar
significa predicar o dar a conocer la doctrina cristiana del evangelio. _______________
2. La conquista militar
y la explotación de los indios sólo se podía justificar si se planteaban como
medios para llevar a cabo la evangelización._____________
3. La
resistencia a la adopción del cristianismo se manifestó en dos formas: pasiva y
violenta. _______________________
4. La resistencia
pasiva en consistió en continuar las prácticas tradicionales en la
clandestinidad, o bien, huir ante los misioneros. __________________
5. Fray Juan
de Zumárraga, juzgó y procesó a 23 indígenas por blasfemar y seguir sus
antiguas costumbres religiosas.___________________
6. El Tribunal del Santo
Oficio censuraba ciertos libros, se conformaron índices de libros cuya lectura
estaba prohibida y se conminaba a denunciar a quienes los imprimieran, leyeran,
poseyeran, prestaran, vendieran o copiaran. _____________
7.Las sanciones del Tribunal del Santo
Oficio consistían en una sanción física, económica o moral y ejecución.
_____________________
8. Fray Bernardino de
Sahagún, escribió la obra titulada “Historia general de las cosas de Nueva
España”._________________
9. Fray Bernardino de
Sahagún fue el primero y el único en
intentar conocer sobre el pasado y las costumbres de las poblaciones indígenas.___________________
10.
La obra escrita por fray Bernardino de Sahagún fue declarada en el 2015, por la Unesco como parte de la Memoria del Mundo.___________________
Recuerda realizar solo una entrega semanal antes del JUEVES 29 de abril.
Las actividades de cada semana se comparten los días viernes.
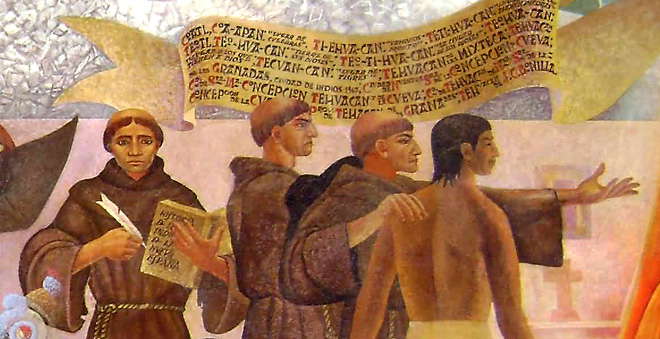


Comentarios
Publicar un comentario